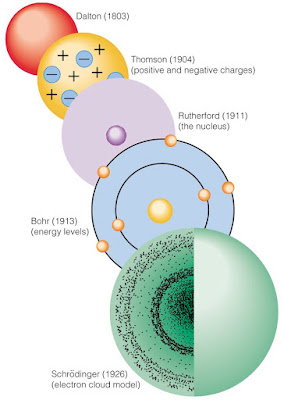Hace tiempo hablamos brevemente en el blog de la huella ecológica o huella de Carbono, que nos indica el nivel de sostenibilidad de un determinado modo de vida,
y dijimos que nos haría falta planeta y medio si quisiéramos seguir al mismo
ritmo que hasta ahora, y más de tres planetas si todos los habitantes de la
Tierra quisieran vivir indefinidamente como los de los países más desarrollados.
Cuando no quede petróleo para
fabricar gasolina (es decir, cuando
esté tan profundo que la energía necesaria para sacar un barril sea la
equivalente a la de un barril, con lo que no tenga ya sentido seguir
extrayendo) habrá que esperar unos cuantos millones de años, a ver si se
regeneran las reservas… Con el carbón (aunque en este caso parece que el
remanente es algo más abundante) pasaría lo mismo, y además de esperar tanto
tiempo habría que ver si hay suerte y se repite un fenómeno similar al de la
lignina. Y cuando se haga más y más difícil encontrar nuevos depósitos subterráneos de Uranio,
habrá que esperar a otra explosión de supernova cercana que envíe hacia
nosotros más material… O sea, que mejor esperar sentados.
La fusión nuclear requiere reactivos muy particulares, pero no hará falta viajar a la Luna
para encontrar Helio-3. Sin ir
más lejos, un determinado porcentaje de las moléculas de los océanos son de
agua pesada, con átomos de
Deuterio, con lo que bastaría usar una centrifugadora para separarla del agua
normal (de forma similar a como se produce el Uranio enriquecido). En
definitiva, en este caso la reserva de materia prima sería abundantísima, pero
mientras no se pueda controlar el proceso no tiene mucho sentido vender la piel
del oso… ¿Llegaremos a dominar la fusión? ¿Descubriremos alguna nueva fuente de
energía más potente incluso? Si no sucede ninguna de estas dos cosas, o si
tardan décadas en suceder, tarde o temprano tendremos que olvidarnos de los
combustibles fósiles y recurrir más y más a las fuentes de energía renovables,
por nuestro propio bien y el de las generaciones venideras.

Con un poco de visión de futuro
por parte de nuestros políticos y una fuerte inversión en investigación y nuevas infraestructuras podemos
aumentar mucho el rendimiento de las renovables. Un buen amigo mío del grupo de
Escépticos, que está muy bien informado del tema, me decía el otro día que con
un área cuadrada de cincuenta kilómetros de lado en el desierto del Sáhara
llena de paneles solares se podría abastecer de energía a toda Europa (supongo
que primero habría que pedirles permiso, claro). Aunque por ahora la solar
supone solo el 1’5% del total de la energía producida en el planeta, la
superficie con placas instaladas se ha ido duplicando cada dos años desde 1994,
y esta progresión geométrica podría dar lugar a un cambio imparable en poco
tiempo… En Australia,
por ejemplo, una de cada cuatro casas ya tiene placas solares. En los países
del norte, con menos luz, se tendría que recurrir más a la eólica.
Algunos expertos piensan que estos cambios se producirán mucho antes de lo que pensamos y que para 2030 los
combustibles fósiles estarán obsoletos, casi todo el transporte será eléctrico
y compartido y casi toda la energía será renovable, principalmente solar. Según
ellos este giro en las tendencias será bastante repentino y se producirá no por
agotamiento de los recursos o por conciencia ecológica, sino porque las nuevas
tecnologías se abaratarán tanto que será imposible no adoptarlas. Históricamente
hay muchos ejemplos de que cuando un nuevo producto es diez veces más barato esto
vence cualquier tipo de resistencia a sustituirlo por el usado tradicionalmente
(ocurrió por ejemplo con los libros impresos,
hace quinientos años). Si se dan cuenta a tiempo de que el cambio es inevitable, las empresas energéticas o de
transporte más inteligentes irán actualizándose, diversificando sus negocios o cambiando
de actividades para al menos minimizar las pérdidas… Las multinacionales que no
sepan renovarse rápido morirán; recordemos que Kodak era un gigante que en solo
cinco años se fue a la bancarrota porque no vio venir la irrupción de la
fotografía digital en el mercado (y eso que la primera cámara digital la inventaron ellos).

Cuando escucho estas teorías y oigo decir a los gurús de las renovables que
el precio del petróleo empezará a caer en tan solo un par de años, os aseguro
que me gustaría creerles, pero me da la impresión de que este punto de
inflexión está más lejano de lo que piensan, y para cuando se produzca algunas
consecuencias del abuso de los combustibles fósiles serán ya irreparables. E incluso
si la transición a la energía solar fuese rápida, aun así habría que recortar
los niveles de producción y consumo en las zonas más desarrolladas. ¿Cuándo nos
daremos cuenta de que excesos como los que se han cometido en Dubai
o en Las Vegas no son sostenibles
bajo ningún punto de vista? Debemos mentalizarnos de que será necesario un
cierto grado de decrecimiento,
y si no lo logramos comprender ahora tras una reflexión cuidadosa, ya nos lo
hará comprender la Naturaleza a la fuerza más adelante.

En su día vimos una extensa lista de cosas que se pueden hacer para ahorrar recursos y energía,
y por supuesto yo pongo en práctica muchos de sus puntos. No dejo los grifos
abiertos demasiado rato y utilizo solo el flujo necesario, y mientras se
calienta el agua de la ducha la recojo en un cubo y la uso luego para otras
cosas, lo que hace que todos los meses mi factura del agua venga bonificada por
bajo consumo. En invierno uso los radiadores de manera racional en lo que
respecta a la temperatura del termostato
y al tiempo de uso; y si puedo, evito utilizarlos en absoluto, ya sea llevando
varias capas de ropa, compartimentando las habitaciones o haciendo un uso
inteligente de ventanas y cortinas. En mi nuevo piso tengo LEDs, que gastan
menos electricidad, y no dejo luces o aparatos encendidos si no son necesarios.
Soy un consumidor responsable y muy moderado en cuanto a ropa, ocio o viajes, y
ya no compro nada que realmente no necesite. Siempre que puedo voy andando a los sitios,
y si eso va a suponer más de media hora, cojo el transporte público; no tengo
coche y ni siquiera me he sacado el carnet de conducir. Y por supuesto, además
de reducir mi consumo de todas estas formas, también reutilizo
(las bolsas de plástico del supermercado o las hojas impresas por una cara) y
reciclo (el papel ya usado, el
vidrio o los envases ligeros).

Poniendo como ejemplo el suministro eléctrico de tu casa, hay tres razones por las que te puede interesar no derrochar energía: porque aumenta el importe
de tu factura, para evitar el agotamiento de los recursos utilizados al otro extremo
de la línea eléctrica, y porque tal vez estés contribuyendo al calentamiento
global para generar esa electricidad. Algunos podrían decir que simplemente soy
un poco tacaño y ahorro energía para poder ahorrar también dinerete, pero no lo
hago solo por eso: también en mi trabajo tengo cuidado con el uso de las luces,
el agua y el aire acondicionado, y los lectores habituales recordaréis que en
ocasiones he sido capaz de vencer mis miedos más primarios
para no desperdiciar energía, a pesar de que no iba a pagar yo la factura. Además,
siempre que puedo intento concienciar a amigos y conocidos sobre este problema
(sin dar demasiado la lata, solo cuando surge de forma natural) y de hecho lo
estoy haciendo ahora mismo con esta entrada triple (y con otras anteriores que
también he enlazado aquí). Por último, intento votar con cabeza,
a partidos que le den importancia a este tema, entre otras cosas, en su
programa electoral.

Es irónico que hayan sido la Ciencia
y la Tecnología las que hayan hecho posible el acceso a muchas nuevas fuentes
de energía, y que ahora las empresas que se están beneficiando de esos descubrimientos
no quieran prestar atención a las predicciones de los mismos científicos sobre
el agotamiento de los recursos y el cambio climático… Empezamos esta entrada hace
dos semanas hablando de conceptos importantes para la Ciencia, como el Tiempo,
el Espacio o la energía, pero también hemos citado otros como la información. A
lo largo de nuestra Historia no solo ha ido creciendo la cantidad de energía disponible
para ser usada; en paralelo, también ha ido aumentando nuestro Conocimiento,
la información útil acerca de cómo funcionan las cosas y cómo están
relacionadas entre sí. Si queremos que nuestra especie perdure durante un
segundo, un tercero o un cuarto millón de años, si queremos seguir formando
parte de esta hermosa danza de la energía
sobre la faz de la Tierra, no basta con emprender incesantemente nuevos y más
ambiciosos proyectos; lo que hay que hacer es recopilar la información apropiada
y prestarle atención para saber qué batallas conviene luchar. En otras
palabras, no se trata solo de saber hacer las cosas
correctamente, se trata de decidir qué cosas son las correctas.
Os invito por tanto, una vez más, a pensar antes de actuar,
y hacerlo a largo plazo y sopesando los pros y los contras de vuestras acciones
con suficiente perspectiva… o en otras palabras, hablando pronto y mal, a razonar
con la cabeza y no con el culo.
Termino la entrada con un mantra que os resultará familiar; ya sé que os lo
repito una y otra vez, pero en cada ocasión trato de defenderlo desde un ángulo
diferente, con nuevos razonamientos y aportando nuevas pruebas objetivas, así
que espero que a estas alturas ya os hayáis dado cuenta de lo sumamente
importante que es: la clave para tener una Vida feliz y productiva y morir con
la conciencia tranquila no está en vivir rigiéndose por el lema del
“Yo-Más-Ahora”, sino por la idea del “Todos-Mejor-Siempre”.
En nuestro repaso a la historia de las distintas fuentes de energía de la
Humanidad nos habíamos quedado a principios del siglo XX, época en la que se
empiezan a descubrir los fundamentos de la energía nuclear. La combustión de madera,
carbón o petróleo se basa en enlaces covalentes, de tipo eléctrico,
relacionados con los electrones que orbitan alrededor de los núcleos atómicos,
pero la energía nuclear está contenida en otro tipo de enlaces, las interacciones
nucleares fuertes que mantienen protones y neutrones unidos dentro del núcleo. Las
correspondientes reacciones, en las que reactivos y productos pueden ser
distintos tipos de átomos, no pertenecen al terreno de la Química sino al de la
Física Nuclear, y en ellas
se suele liberar mucha más energía. A este tema ya le dedicamos cinco entregas
en julio y agosto de 2013,
así que no me pararé a repetir demasiados detalles aquí.
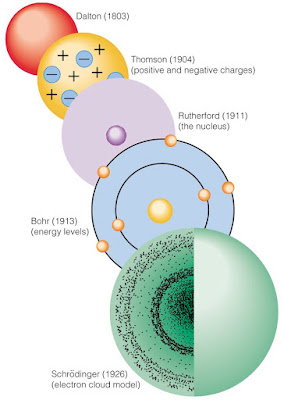
Hay dos tipos de reacciones nucleares de las que se puede extraer energía:
la fisión y la fusión. Los primeros logros prácticos al respecto se
consiguieron durante la Segunda Guerra Mundial, algunos de ellos con siniestras consecuencias. En la década de
1950 se abre la primera central nuclear de fisión en Estados Unidos; este tipo
de centrales proporcionan mucha energía, pero si hay un accidente los daños pueden ser catastróficos,
construirlas y desmantelarlas supone mucho trabajo, recursos y dinero, y los materiales
radiactivos de desecho suponen un grave riesgo para los seres vivos y hay que
mantenerlos confinados en lugares seguros
durante largos periodos de tiempo.
La fusión nuclear todavía no se puede obtener
de forma continua, segura y controlada; se ha conseguido liberar una enorme cantidad
de energía durante un intervalo de tiempo muy corto en las bombas de Hidrógeno,
y también se han hecho experimentos muy breves con plasma de Hidrógeno
en los que el input de energía es superior al output, lo cual lógicamente no es
rentable. Si algún día conseguimos controlar la fusión, será una fuente energética
más abundante, limpia y segura que la fisión, pero las investigaciones ahora
mismo están un poco estancadas.

Resulta curioso pensarlo: en el interior de nuestra estrella
se produce precisamente la fusión del Hidrógeno (en especial su isótopo el Deuterio)
en Helio, transformándose la energía nuclear en radiación electromagnética, y
esa energía solar que nos llega es la que los árboles convierten en energía
química que los animales adquieren al comer plantas, y los carnívoros al
devorar a sus presas. Esto incluye a los árboles del carbonífero y las pequeñas
gambas que originaron el petróleo; por eso os dije en otra ocasión que los
combustibles fósiles guardan un pedacito de Sol en el interior de sus moléculas
(y por eso la explosión de una bomba de Hidrógeno es como una pequeña estrella fuera
de control en la superficie de la
Tierra)… De forma que casi toda la energía que usamos ya procede,
paradójicamente, de la fusión.
Entonces, si la fusión del Sol es el origen de la energía química y los
combustibles fósiles son una forma concentrada de esta, ¿por qué la fusión
generada por el hombre en una bomba termonuclear libera una cantidad varios
órdenes de magnitud superior a la del carbón o el petróleo? La energía química proporcionada
(a corto o largo plazo) por la fotosíntesis de las plantas está menos
concentrada que la de una bomba porque la energía producida en el Sol se emite
en todas direcciones hacia el espacio, y nuestro planeta solo capta una
pequeñísima fracción. Por eso controlar la fusión supondría un hito tan
importante: sería como domesticar las estrellas (igual que ya hemos hecho con plantas,
animales y fósiles), ya que tendríamos una dentro de cada reactor,
aquí mismo, en la Tierra, que nos daría mucha energía pero sin llegar a
destruirnos.

Ya la semana pasada dijimos que desde principios del S.XX el consumo de
energía de los países desarrollados aumentó exponencialmente; en estos últimos
trescientos años desde el inicio de la Revolución Industrial hemos utilizado
una fracción importante de las reservas de combustibles fósiles, a una
velocidad tal vez un millón de veces más rápida que el ritmo al que se han generado.
El tomar conciencia de los problemas medioambientales y de lo limitado de los
recursos hizo que a lo largo de los siglos XX y XXI se hayan dedicado esfuerzos
a investigar cómo hacer uso de forma eficiente de las energías renovables,
que se “regeneran” al mismo ritmo al que se utilizan, y por tanto son más
fiables a largo plazo. Aparte de la solar (tanto térmica
como fotovoltaica) tenemos la
eólica, la mareomotriz (de olas y mareas), la hidroeléctrica, la de biomasa y la
geotérmica. Su uso no genera residuos peligrosos, pero no están tan
concentradas y la eólica y la solar, por ejemplo, no siempre están disponibles,
ya sea porque no hace viento, porque está nublado o (lógicamente) porque es de
noche.
Curiosamente, casi todas estas proceden también del Sol. La eólica
se debe al viento, que se genera cuando diferentes zonas de la atmósfera están
a distintas temperaturas, tendiendo las masas de aire caliente a moverse hacia
arriba y creándose corrientes convectivas; estas diferencias de temperatura se
deben a la acción del Sol. Las olas a su vez se generan en los océanos por
acción del viento. La energía hidroeléctrica
se obtiene, como dijimos la semana pasada, a partir del agua de los embalses, y
esta baja desde las montañas cuando llueve, con lo cual procede también del Sol
porque es este el que evapora el agua en los océanos y forma las nubes. Por
último, la biomasa consiste en
materia orgánica con energía aprovechable, y por tanto procede en última
instancia de la fotosíntesis.

¿Y cuáles no proceden del Sol? Las mareas se deben en parte a la acción
gravitatoria de nuestra estrella, pero también a la de nuestro satélite, la
Luna. La geotérmica no tiene en
absoluto su origen en el Sol: se debe al calor residual que aún queda de las colisiones
de asteroides durante la formación de la Tierra, y sobre todo al calor generado
por la desintegración radiactiva de elementos pesados dentro del planeta… En
ambos casos estamos hablando de materiales procedentes de otros sistemas
estelares cercanos, ya desaparecidos, antes de que nuestro propio Sol se
encendiera. En concreto, los elementos pesados como el Uranio y el Plutonio del
interior de la Tierra se sintetizaron en explosiones de supernovas anteriores a
la formación del Sistema Solar, y
por tanto, además de la geotérmica, podemos añadir la fisión a la corta lista
de fuentes de energía que no tienen su origen en nuestra estrella.

El problema de las renovables, aparte de las trabas que algunos gobiernos y
empresas están poniendo a su desarrollo por motivos meramente monetarios, es
que solo con ellas no podremos seguir a este ritmo, no podremos cubrir la
demanda energética actual… Recuerdo un vídeo con una clase del físico Walter Lewin que vi hace tiempo y que me
impactó bastante. En él se planteaba el supuesto de que no dispusiéramos de
ninguno de los avances experimentados en la Historia de la Humanidad (bueno,
digamos en los últimos 10.000 años, para no abusar) y por tanto solo pudiéramos
usar trabajo humano, sin animales ni máquinas, y se preguntaba cuántas personas
tendrían que trabajar en este caso para cada uno de nosotros si quisiéramos
seguir llevando el mismo tren de vida que ahora; llamemos a estas personas,
para entendernos, “esclavos”.
Cada vez que encendiéramos una luz o usáramos el microondas sería un
esclavo el que habría frotado dos trozos de madera y tendría la llama
preparada. Cada vez que abriéramos el grifo no sería una bomba eléctrica la que
elevaría el agua hasta nuestro piso, sino uno de nuestros esclavos que vendría
de la fuente, subiendo los cubos por la escalera.
Y si quisiéramos llegar al otro extremo de la ciudad en diez minutos no lo
haríamos en coche, sino llevados en palanquín
por cuatro de nuestros esclavos corriendo a toda pastilla. De acuerdo con los
datos de consumo actuales y haciendo la correspondiente conversión, la
conclusión de Lewin era que cada uno de nosotros necesitaría treinta esclavos
personales trabajando al máximo de su capacidad, a buen ritmo y sin descanso,
veinticuatro horas al día y siete días a la semana… ¡Treinta! No recuerdo si
este cálculo era para el consumo energético de Estados Unidos, pero incluso en
ese caso, aquí en España no deberían ser muchos menos…

Me he dado cuenta de que todavía me quedan bastantes puntos interesantes
por tocar y no quiero hacer esta entrega demasiado larga, así que por hoy lo
dejaremos aquí. La semana que viene, en la conclusión (esta vez sí) de la
entrada, os daré una serie de razones de peso por las que más tarde o más temprano
habrá que empezar a depender menos de los combustibles fósiles y más de las
renovables, y por las que los habitantes del primer mundo tendremos que renunciar a algunos de los lujos de
los que disfrutamos con nuestro actual tren de vida.
Ya hemos hablado en el blog de conceptos tan básicos e importantes como el Tiempo
y el Espacio (este último desde el punto de vista de la escala y la complejidad),
así que he pensado que podíamos dedicar una entrada exclusivamente a la
energía. No es la primera vez que hablamos de ella aquí, pero en concreto me
apetecía hacer un resumen de las distintas fuentes de energía
que la Humanidad ha ido descubriendo a lo largo de su Historia. La palabra energía
viene del griego “enérgeia”, que significa actividad: en su acepción científica
es la capacidad de la materia de producir trabajo
o, más coloquialmente, de hacer cosas, ya se trate de arrastrar, elevar,
romper, calentar… No me molestaré en hablar de cómo algunos se han apropiado de
esta palabra para tratar de justificar sus dudosas pseudociencias; eso lo
dejamos para otra ocasión. Aquí nos centraremos en la energía cuyos efectos se
pueden explicar, cuantificar y predecir con exactitud.
La unidad de energía es el
julio, que es lo que cuesta levantar una masa de cien gramos a una altura de un
metro (no es mucho, como veis). La energía total estimada del Universo
observable, incluyendo la debida a la masa de las partículas, es de unos 1070
julios (es decir, un uno seguido de setenta ceros), y se ha mantenido constante
desde el Big Bang,
cambiando solo de tipo y de distribución en una hermosa danza que dura ya
13.800 millones de años… Aunque el resto de la historia es apasionante, aquí nos
centraremos sobre todo en la parte en la que nuestra especie, el Homo Sapiens,
ha hecho uso de una parte ínfima de toda esa energía: el último millón de años.

En los albores de la especie el abanico de fuentes de energía disponibles
era bastante reducido; básicamente teníamos la radiación infrarroja procedente
del Sol, que nos daba calor desde el exterior durante el día, y podíamos hacer
uso de la energía química contenida en aquello que comíamos, ya fuesen plantas
o animales. Solo las plantas pueden transformar la luz del Sol (o cualquier otra
luz) en energía asimilable por los animales, gracias a la fotosíntesis.
La Evolución nos ha hecho omnívoros, con lo que podemos comer carne, una fuente
de energía más concentrada y fácil de digerir que las plantas, de manera que con
el paso de las generaciones nuestro tubo digestivo se hizo más corto,
permitiendo al cerebro crecer
poco a poco en tamaño.
Son principalmente los hidratos de carbono los que, tras llegar a nuestras
células, se mezclan con el oxígeno del aire que inhalamos dando lugar a la respiración celular,
en la que se libera, aparte del vapor de agua y dióxido de carbono que
exhalamos, la energía contenida en los enlaces, que es la que hace que nuestros
músculos se contraigan y se relajen (permitiéndonos correr, saltar, golpear o
levantar peso) o que nuestro cuerpo genere calor interno, manteniendo constante
su temperatura. Las grasas ingeridas también pueden almacenarse para ser usadas
como fuente de energía a más largo plazo. Hace menos de un millón de años se
produce el uso de las primeras herramientas rudimentarias de piedra y madera,
que nos permiten usar la energía de nuestros músculos de forma más eficiente y
por tanto cortar o machacar mejor.

Otro de los primeros avances casi exclusivos de nuestra especie es el dominio del fuego, pudiendo así
utilizar la energía almacenada por un árbol o arbusto en la madera de su tronco
y ramas mediante la fotosíntesis. Tanto los reactivos como los productos de la combustión son muy similares a los de la
respiración celular: se trata de un proceso de oxidación en el que las
moléculas orgánicas de la madera, al mezclarse con el oxígeno circundante, se
transforman en dióxido de carbono y vapor de agua liberando energía calorífica.
La progresión fue seguramente muy lenta hasta tener el proceso perfectamente
controlado, hace unos 200.000 años. Primero se empezó a aprovechar los fuegos
fortuitos, creados al caer un relámpago,
hasta que se extinguían. Otro día os contaré con más detalle la historia de los
que tal vez fueron los primeros científicos de la especie, individuos curiosos
que intentaron comprender el comportamiento de este extraño “animal amarillo”, domarlo
y utilizarlo en beneficio propio. Con el tiempo el Hombre aprendió a preservar
estos fuegos fortuitos, cuidándolos por turnos para que no se apagaran, y más
adelante consiguió generarlo desde cero
incrementando la temperatura mediante rozamiento.
Gracias al fuego podemos tener luz y calor en las noches frías y cocinar
nuestra comida (lo que evolutivamente aumenta aún más el tamaño del cerebro). Cocinar
la carne, además de matar las bacterias nocivas,
hace que podamos asimilar una mayor cantidad de hidratos de carbono. El fuego nos
permite también, más adelante, cocer recipientes de cerámica o fundir
herramientas de metal. Toda fuente de energía tiene beneficios y desventajas, pudiendo
estas últimas estar relacionadas con las dificultades de generación,
almacenamiento o transporte y con los materiales de desecho a que da lugar. En
el caso del fuego, la cantidad de energía liberada es mayor que la necesaria
para empezar la combustión (es decir, la requerida para frotar los trozos de madera o para producir la chispa
golpeando dos piedras, y los desechos (un poco de dióxido de carbono, vapor de
agua y cenizas) no suponen un gran peligro; el problema está en el
almacenamiento y transporte, sobre todo antes de haberse dominado la técnica
para encenderlo.

Hace unos 10.000 años se produce la domesticación de distintas especies de animales,
con lo que a partir de entonces podemos aprovechar también la energía de lo que
esos animales han comido, bien para comérnoslos nosotros sin gastar energía en
la caza, para que arrastren o levanten ellos el peso, para que aren la tierra o
para que nos transporten en las distancias largas.
Sus pieles también nos son útiles para conservar mejor nuestra propia energía
corporal si hace frío. El descubrimiento de la agricultura en la misma época nos
permite obtener más alimentos (y por tanto más energía) de una manera más
fácil. Cada vez podemos hacer más cosas, construir monumentos y edificios más
altos y tener ciudades más grandes; es el inicio de la Civilización y la población
mundial aumenta de forma imparable. Otros avances tecnológicos importantes son
el de usar la energía del viento para llevarnos lejos en barcos y el de
aprovechar la fuerza del viento o del agua de río para moler el grano y hacer
harina, por ejemplo… En torno al 1100 de nuestra era el uso de molinos de viento estaba ya generalizado en
Europa.

Hace 300 años el crecimiento de la población y la construcción de casas y
barcos, combinadas con una época de temperaturas especialmente bajas, habían agotado
prácticamente las reservas de madera en Inglaterra y el norte de Europa, lo que
hizo necesario buscar una fuente de calor alternativa. Esto llevó al descubrimiento
del carbón, que ya se había usado en China hace dos mil años, aunque no de
forma tan generalizada. El carbón es madera fósil con una gran cantidad de energía
concentrada, procedente de árboles de hace 300 millones de años, del periodo carbonífero,
árboles cuya lignina no podían descomponer los microorganismos, que se acumularon durante varios millones de años y quedaron
sometidos a altas presiones por
los sedimentos de encima.
Es la Ciencia la que, junto al uso del carbón, permite el inicio de la Revolución
Industrial. Hasta entonces el calor liberado al quemar madera se dispersaba en
todas direcciones y no se podía utilizar para mover objetos. En las máquinas de vapor perfeccionadas por
Thomas Newcomen o James Watt a mediados del S.XVIII, la combustión del carbón
calienta agua y la pone a hervir, generando vapor que queda encerrado en un
cilindro con un pistón móvil para que, mediante una serie de engranajes, la
energía se transmita en forma de fuerza en una determinada dirección; de esta manera
se consigue convertir el calor en trabajo, la energía térmica en mecánica, y los
animales de tiro son sustituidos por locomotoras
y otras máquinas de funcionamiento similar. No todo son ventajas, sin embargo:
el carbón es una fuente muy concentrada de energía y fácil de almacenar, pero es
costoso de extraer y transportar, y quemarlo genera bastante contaminación (tenemos
como ejemplo la ciudad de Londres, que durante muchas décadas fue prácticamente
inhabitable por el gran número de fábricas que emitían su humo a la atmósfera).

El carbón es solo uno de los tipos de combustible fósil: el petróleo
se descubre hace unos 150 años en Estados Unidos, pero se empezará a usar
masivamente a finales del S.XIX, sustituyendo a otros tipos de grasas y aceites
animales. Procede de grandes acumulaciones de restos de gambas microscópicas en
el fondo del mar hace unos 75 millones de años, que dieron también origen al
gas natural, compuesto principalmente por metano. El uso del petróleo coincide
en el tiempo con la aparición del coche automático (auto-móvil, es decir, sin
caballos) y el motor de combustión interna.
El petróleo y el gas, al ser fluidos, son más fáciles de transportar que el carbón,
usando tuberías desde el lugar donde se extraen y refinan hasta el punto donde
se necesita la energía. El petróleo tiene también sus desventajas: aparte de la
contaminación que produce quemarlo, es costoso de extraer, puede filtrarse a los ecosistemas afectándolos negativamente
y la mayoría está localizado en zonas concretas del planeta,
lo que aumenta la tensión entre países, en competencia por los recursos.
De 1880 data la primera central eléctrica alimentada por carbón, diseñada
por Thomas Edison. En ella, el vapor de agua generado por el calor mueve una
turbina conectada a un generador
de corriente continua, y la transmisión de la energía eléctrica se realiza a
través de cables metálicos (en este caso los cables alimentaban el alumbrado de
la zona de Wall Street, en Manhattan). En la misma época surgen las centrales hidroeléctricas,
menos contaminantes, en las que se aprovecha la energía potencial gravitatoria del agua
de los embalses, con turbinas movidas por el agua que cae al abrir las
compuertas de la presa. La energía eléctrica es difícil de almacenar pero muy fácil
de transmitir a largas distancias; el problema está en las pérdidas por el calentamiento
de los cables. El uso de corriente alterna
propuesto por Nikola Tesla (en oposición a Edison, en lo que se conoció como la Guerra de las Corrientes) hizo
posible un transporte más eficiente de la energía, reduciendo el calentamiento
de los cables al realizarse a altos voltajes. Tanto los generadores que
transforman el movimiento rotatorio de las turbinas en electricidad como los
transformadores que suben y bajan el voltaje de la corriente hacen uso del magnetismo,
fenómeno íntimamente ligado a la electricidad del que la Ciencia aprendió mucho
a lo largo del S.XIX.

Todos estos avances en el Conocimiento se utilizan no solo en la transmisión
de energía sino también en la de información,
en la que no importa tanto la cantidad de energía que se transporta como la variación
temporal de una señal de magnitud más pequeña, que puede comunicar datos de acuerdo con un
código común acordado entre emisor y receptor. Así van surgiendo el telégrafo, el
teléfono, y más adelante las ondas electromagnéticas como la radio, que ni
siquiera precisan de cables. Las comunicaciones son, por tanto, cada vez más
fáciles y rápidas. Con las mejoras tecnológicas realizadas, la cantidad de recursos
energéticos disponibles aumenta exponencialmente, dando lugar a un desarrollo
brutal, a veces fuera de control. En las primeras décadas del S.XX se duplica
cada diez años la cantidad total de energía utilizada, sin pensar en la eficiencia,
el agotamiento de los recursos, la contaminación o el cambio climático, y durante
el resto del siglo el nivel de derroche y consumismo
en los países desarrollados no hará sino aumentar.
Hagamos un alto aquí. En las fuentes de energía de las que hemos hablado hasta
ahora, ya fuesen vegetales o animales, coetáneas o fósiles, la energía estaba
encerrada en enlaces de tipo eléctrico covalente propios de la química orgánica, basada en compuestos de Carbono, Hidrógeno
y Oxígeno principalmente (No hemos hablado de las pilas,
en las que dos electrodos metálicos inmersos en un ácido nos permiten almacenar
energía química inorgánica). La próxima semana, en la conclusión de esta
entrada, hablaremos de un tipo completamente distinto de enlace que ya hemos
mencionado antes en el blog y que contiene una cantidad infinitamente mayor de energía, y veremos que a pesar de
haberlo descubierto la Ciencia a principios del S.XX, paradójicamente había
sido la fuente de casi toda nuestra energía desde el nacimiento no solo de la
especie, sino del planeta.